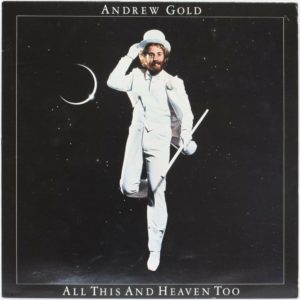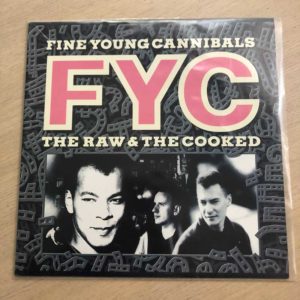Los discos de ruptura han acabado convirtiéndose en una tradición, casi un subgénero en sí mismo. Y, aunque suene un poco cruel, resulta tentador como oyentes pensar en que los grandes autores debían atravesar serios quebrantos sentimentales varias veces a lo largo de sus años en activo. Chris Isaak no había necesitado graves tormentos, que sepamos, para grabar una ristra de discos ejemplares. Pero el alma malherida le condujo en 1995 a este brutal ejercicio de sinceridad, a exorcizar sus demonios afectivos a la vista de nuestros ojos. Y, sobre todo, de nuestros oídos: un regalazo.
Hay algo de autoafirmación en este Chris de orgullo lastimado, un evidente tú-te-lo-pierdes en ese caparazón del cochazo y las gafas oscuras, en la jactancia de retratarse radiante, guapetón y sin camiseta en el interior. Pero la música que le inspiran las espinas del desamor es brutal. El aullido de súplica en Don’t leave me on my own, que podría bendecir Roy Orbison; la ternura temblorosa de Things go wrong o Somebody’s crying, donde su timbre de voz a ratos puede confundirse con el de John David Souther; la actualización del legado de Presley para Graduation day. Y, evidentemente, esa apertura monumental que era Baby did a bad bad thing, lección poderosísima de rango vocal (de la casi ronquera al agudo penetrante), vuelcos dinámicos y una guitarra para enmarcar.