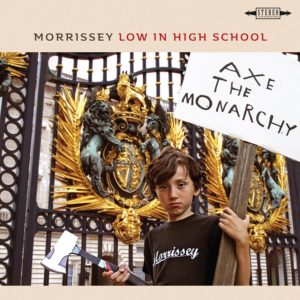Hace exactamente nueve otoños, Taylor Swift dejó de ser la nueva gran musa del country-rock para erigirse en el artefacto más poderoso del pop prístino neosecular al otro lado del Atlántico. La culpa de esa transfiguración fulgurante la tuvo un disco megalítico, Red, que dejaba pequeño cualquier registro previo: en sus 16 canciones había argumentos para llenar cualquier estadio del planeta y propiciar que las gargantas, hermanadas por decenas de millares, estallaran al unísono hasta la afonía. Pues bien, ahora resulta que aquel álbum que en 2012 ya creíamos interminable no debería haber durado 65 minutos, sino justo el doble: dos horas y diez. El nuevo Red, ahora con el inevitable subtítulo de Taylor’s version, se ha convertido en súbita realidad para refrendar que aquellas sesiones maratonianas contenían aún más aporte calórico del que ya conocíamos.
Advertencia previa: la versión definitiva de aquel álbum que lo cambió todo es aún más hiperbólica que la original. Entra del tirón, pero empacha. Le sobran hidratos de carbono allá por donde se le pinche el tenedor. Así que, en aras a mantener una buena relación con su nutricionista, ocúltele que se dispone a caer en la tentación. A los ojos de la endocrinología, Red tiene peor trago que una caja entera de donuts.
La diva rubia le ha cogido gusto a eso de publicar nuevos discos pocas semanas después de anunciarlos, una opción muy práctica cuando dispones de 89 millones de seguidores atentos a cada nuevo tuit. La regrabación de Red ha estado sujeta a pequeños bailes de fechas, pero no nos ha pillado con el paso cambiado, como sucediera con su fabulosa dupla de álbumes de 2020, folklore (julio) y evermore (diciembre). Pero las estrategias con los calendarios no es la principal de las diferencias, sino la naturaleza del material objeto de estas líneas. Mientras el doble lanzamiento del año pasado radiografiaba a una artista deslumbrante, Red era y sigue siendo la crónica pormenorizada, ultraprocesada y sobreproducida de una posadolescente que se lame ante nuestros ojos los profundos arañazos del desamor. Nada nuevo, en definitiva; ni siquiera ahora que Taylor pegó el gran estirón y canta con infinitos más matices que su yo del pasado.
El origen de esta nueva versión, como tantas veces se ha comentado, es el embrollo legal derivado de la adquisición de los seis primeros álbumes de la artista, grabados para el sello Big Machine Records, por parte del magnate Scooter Braun, que no quiso renegociar con Swift la cesión de los originales. Así las cosas, Taylor se propuso desactivar su discografía original con una reelaboración desde cero de todos aquellos elepés, un proceso que en abril ya dio como fruto la Taylor’s version de Fearless, su trabajo de 2008. Hay muchísimos miles de dólares en juego, de acuerdo, pero prevalece el debate sobre la legitimidad moral de las obras artísticas. Y en eso hay que sacarse el sombrero ante la cantante de Pensilvania, dispuesta a que prevalezcan sus criterios y derechos frente a los caprichos de terceros.
La gran pregunta, en realidad, es otra: ¿se habría tomado Swift la molestia de reelaborar su primera media docena de álbumes si en esta historia no mediara un conflicto de propiedad intelectual? Mucho nos tememos que no.
Nuestra protagonista ha tenido, eso sí, la honestidad de no maquillar ni travestir la naturaleza e intenciones originales de este álbum de 2012, el cuarto de su carrera. Red sigue siendo a día de hoy un tratado sobre el desconsuelo amoroso con envoltorio de electropop eufórico, solo que todo, desde un punto de vista técnico, es todavía mejor. La Taylor de 31 años mejora con mucho a la intérprete de 22 y sus aliados son análogos a los de entonces, cuando no los mismos. Por eso acontece que este nuevo/viejo disco es todavía más afable, engolado, predecible e insulso que en su versión germinal. Como nadie ha querido pervertir su naturaleza, State of grace ejerce aún como pop de escuadra y cartabón para corear en estadios, Treacherous reincide en su vocación de música para dar palmas en torno a una hoguera y I knew you were trouble sirve como catálogo de onomatopeyas trepidantes, cambios de velocidad y voces distorsionadas en cada “trouble” del estribillo. Todo muy dubstep. Todo ya escuchado hasta la saciedad.
De acuerdo, We are never ever getting back together era y es un cañonazo muy bien trenzado, más allá de que el catálogo sobre tópicos del desafecto (incluido ese de “Me dijiste que necesitabas más espacio”) pueda invitar a un cierto sonrojo. Y perduran tenues trazas de country-pop en I almost do o Begin again, pero esa huella de mandolina ya existía una década atrás.
En realidad, solo podemos extraer algo de petróleo a partir del material hasta ahora inédito, esa materialización del disco que “debió haber sido”, según su firmante, y que ahora deberíamos “escuchar con una caja de kleenex cerca”. Lo más probable, por desgracia, es que nos sobren muchos pañuelitos, porque la versión de 10 minutos de All too well en la que tanto hincapié ha hecho la artista solo es exactamente eso: el doble de larga y, con las mismas, de redundante.
Ed Sheeran, siempre aseado y correcto, refrenda en Everything has changed las expectativas del muy canónico dúo-romántico-de-chica-y-chico. Así que habremos de conformarnos con saludar a Chris Stapleton, que impregna de legitimidad vaquera, armónica incluida, I bet you think about me. Y, sobre todo, con compartir nuestro alborozo ante la irrupción de Nothing new, un título mentiroso y paradójico porque es, curiosamente, lo mejor y más nuevo de este ahora doble álbum. La química entre Taylor y su joven amiga angelina Phoebe Bridgers no solo es colosal, sino que sintoniza mucho mejor con ese nuevo discurso folklorista con el que Swift, además de famosa, ha pasado a ser también ineludible.