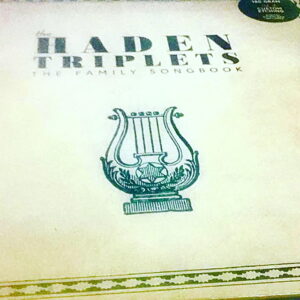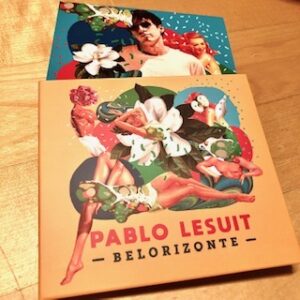Faltaba apenas un año para que el punk lo incendiara todo en el Reino Unido, pero el mundo era un lugar amable y plácido en la costa californiana allá por el invierno de 1976. Hasta ese periodo y geografía nos remite esta segunda entrega de Andrew Gold, un autor adorable al que la fortuna solo le sonrió de manera intermitente. Y le tenía reservada una muerte prematura, en 2011, meses antes de que pudiera celebrar su sexagésimo cumpleaños.
Muchos le habían olvidado ya para entonces. Pero su soft pop de fina estampa bien merece la eterna rehabilitación de la posteridad, porque Gold era un escritor finísimo. Lo bastante para manejar a la perfección la morfología de la balada (Firefly), integrar una mandolina encantadora en la canónica Learning the game o recordar las hechuras impecables de otro acreditado vecino de la zona, John David Souther, para Must be crazy.
Un dato curioso. Andrew debía ser muy consciente de su fortaleza como firmante, pero en este álbum deslizó dos versiones bien llamativas. Una era Do wah diddy, de los Exciters (1963), aunque mundialmente famosa un año más tarde en la lectura de Manfred Mann. Gold introduce una sutil variante armónica en la segunda parte de la estrofa (“She looked good…”), pero la recreación se le queda bastante inapetente. La otra fue Stay, de Maurice Williams, y se nos antoja esplendorosa, pero nadie le prestó atención. Solo un año después, en manos de Jackson Browne, se convirtió en un glorioso número uno. Qué caprichosas fueron siempre las listas de éxitos.
Nuestro protagonista las acarició, eso sí, con Lonely boy, una canción-relato de empatía instantánea. Y repetiría al disco siguiente las mieles con Thank you for being a friend, himno a los buenos sentimientos que redoblaría exponencialmente su popularidad cuando en los ochenta se convirtió en sintonía de Las chicas de oro. Para entonces, Gold se había asociado con Graham Gouldman (10 cc) en lo que debería haber sido una fábrica de grandísimas canciones, Wax. Pero la producción de la época se les atragantó y fracasaron con estrépito.
Y a partir de ahí, el olvido progresivo. E inmerecido. Quedémonos con este Gold esplendoroso de una época dulce, con la producción cálida y milimétrica de Peter Asher (Linda Ronstadt) acariciándolo todo. Y quedémonos, de paso, con el sentido de humor de una portada en la que, haciendo bueno el título del álbum, había que encontrar las incoherencias. No son pocas, pero tampoco evidentes. Como muchas de las 11 canciones que encerraba aquella funda.