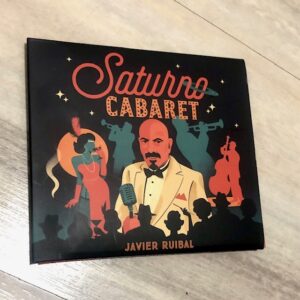Desde hace varias semanas, este pequeño disco se ha convertido en una fijación, o más bien una adicción, en el reproductor de la salita. Para explicar su contenido, imaginemos a los Beatles (o, más específicamente, a John Lennon) entrando a grabar “Beatles for sale”. Pero con la peculiaridad de que no nos encontramos en 1964, sino que los de Liverpool son unos cándidos veinteañeros en pleno 2018. Cualquiera que escuchase en un local nocturno “It won’t be too long”, “How it can be” o “Don’t want to say goodbye” (esta, quizá mi favorita) pondría a funcionar el Shazam con el pulso tembloroso, intrigado por estos presuntos clásicos que no acaba de localizar en la memoria. Y no, “Hollow ground” acaba de ver la luz y es el flamante primer álbum de esta banda, en realidad el cauce de expresión de un jovencito llamado Max Clarke, que además de cantar y componer asume aquí buena parte de la instrumentación. Clarke no vive a orillas del Mersey, sino en Brooklyn. No viste de zapatillas deportivas, sino como un caballero distinguido (o atildado). Y no parece “millenial” sino “vintage”, por utilizar en la misma frase dos de los términos más manoseados de estas últimas temporadas. Tampoco se conforma con los Beatles, sino que dirige la mirada con reiteración a los Everly Brothers, para lo que no para de armonizar su propia voz. Todo encaja: el disco entra de un tirón, invita a la escucha reiterada y parece que lo conociéramos de toda la vida. Porque remite a un tiempo mejor o, cuando menos, idealizado.