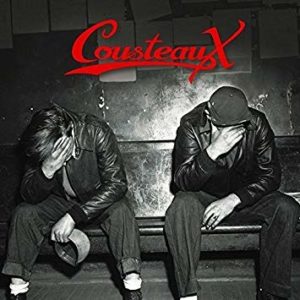Nada haría pensar en Patricia Atzur como una artista nacida y afincada en Barcelona; no ya por su utilización (impecable) del inglés, que es una opción artística recurrente, sino porque sonido, estilo y ejecución están muy alejados de cualquier referencia estilística no ya mediterránea, sino peninsular. Pero tampoco resulta sencillo barruntar que nos encontramos ante el estreno en formato largo de esta muchacha, dueña de un empaque, solvencia y carisma impropios de una creadora novel y en teoría poco experimentada. Por eso llama tanto la atención este Quiet room tan fino y exquisito, un álbum primoroso concebido desde el mimo y el rigor de quien cree en la canción delicada y en el poso de una elaboración siempre ceñida a la parsimonia.
Así de concienzuda es, en efecto, Atzur, de la que apenas conocíamos un EP de debut y que ahora aguarda desde la quietud de su habitación, tan silenciosa como anuncia el título, la acogida cálida en los círculos del pop-folk y la canción de autor de media Europa. Normal que en Francia, Alemania y Reino Unido haya fechas ya confirmadas para Patricia, que parece alinearse en la misma liga que una Suzanne Vega gracias, sobre todo, a esos arpegios parsimoniosos y con mucho aire, tan adecuados para transmitir la sensación de música espaciosa.
Así sucede, de hecho, en la pieza más cuidada de la colección, Lost in translation, con su espíritu nunca invasivo sino cercano y confortable, cariñoso como el de una buena compañía de viaje. Es una placidez que se prolonga incluso cuando los punteos de guitarra se tornan eléctricos (Ballad of summertime) mientras las segundas voces emprenden un tarareo dulce como una caricia. Y vuelve a venirnos Vega a la cabeza, sí, pero también Ingrid Michaelson.
Patricia exhibe también su solvencia cuando es el piano quien se coloca al frente de las operaciones instrumentales (Quiet room) y se torna colindante con los territorios del dream pop cuando su voz (Echoes) adquiere corporeidad liviana y matices etéreos. A ello también ayuda la sutilísima utilización de la batería a lo largo de todo el trabajo, siempre más propenso a la pincelada de color de unas percusiones que al compás remarcado por las baquetas.
Es todo tan sosegado y reconfortante, en fin, que acaba pillándonos de sorpresa Slippery steps, una breve coda instrumental, medio jazzística, en la que incluso irrumpe un tímido pero sabroso saxo postrero. No deja de ser un epílogo de 90 segundos, sí, pero también una puerta abierta a posibles lenguajes futuros, por aquello de mantener a raya el teórico peligro de la redundancia.