La vida ha dejado de ser de un intenso y uniforme color rosáceo para Ezra Koenig. En los últimos tiempos, de hecho, ha debido afrontar situaciones inimaginables. La férrea alianza amistosa que siempre fue Vampire Weekend, un grupo que parecía simbolizar la camaradería eterna, se resquebrajó con la deserción del teclista Rostam Batmanglij, al que nos lo hemos encontrado últimamente operando en solitario o en sabrosa coalición junto a Hamilton Leithauser. Y la actividad efervescente del cuarteto, que parecía producir material nuevo a borbotones, experimentó una ralentización súbita: ya tardó algo más de lo habitual en ver la luz Modern vampires of the city (2013), que además les salió mustio y alicaído, pero es que este sucesor ha tardado el insólito lapso de seis años en acontecer.
Por eso Father of the bride nace con ínfulas y aires de restauración, a modo de sonoro golpe en la mesa. Es extenso (18 canciones), optimista, luminoso y, para lo que suele ser habitual en los álbumes demasiado largos, francamente brillante. En un momento vital atropellado, Koenig ha afrontado un reto maravilloso: un disco en el que podemos picotear aquí y allá con deleite, pero que se disfruta más aún si le concedemos una hora ininterrumpida de nuestro precioso tiempo.
Ezra vuelve por sus fueros y, aun habiendo dejado ya atrás a aquel veinteañero modosito que fue, pretende seducirnos otra vez por la vía de ese cálido pop global, siempre medio africano y paulsimonizado, con el que a finales de la década pasada se convirtió en el universitario más espabilado de todo Brooklyn. Parece incapaz de romper un plato, pero nunca ha dejado de ser un pillo. Por eso su primer sencillo, Harmony hall, sorprendió con un ritmo que parecía prestado del Freedom ’90 de George Michael, mientras que el segundo, This life, encierra más sol en sus cuatro minutos que un bono mensual de rayos UVA.
Pero las sorpresas son, aquí y allá, incesantes: de ahí que Father of the bride, con su título cursi y portada infantilizada, demande una escucha ininterrumpida para comprender el estallido creativo en toda su extensión. Es imposible pasar por alto Sympathy, que parece una dislocada versión flamenca de Long train runnin’ (The Doobie Brothers) con Al Stewart frente al micrófono. Es adorable Rich man y sus violines de caramelo. Es inevitable acordarse de Stevie Nicks cada vez que hace acto de presencia Danielle Haim, lo que sucede hasta en tres ocasiones. Y enamoran los juegos vocales junto a Steve Lacy en Sunflower, una virguería que nos permite recordar por qué a Ezra Koenig le erigimos hacia 2008 en un pipiolo geniecillo. Algo de aquello había, en efecto.










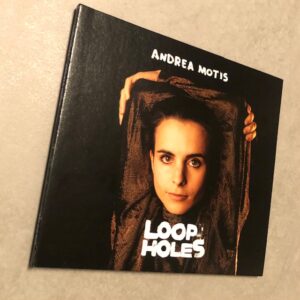
Muy de acuerdo con lo de “Y enamoran los juegos vocales junto a Steve Lacy en Sunflower”. Para mi la mejor pieza del álbum.