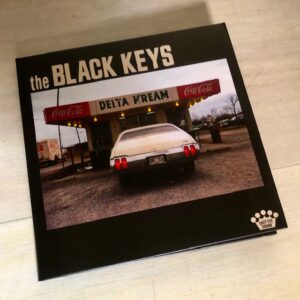A Drugdealer, sobrenombre artístico para un geniecillo angelino llamado Michael Collins, le conocimos hace algo más de dos años con su debut, The end of comedy, y nos encantó. Descaradamente. Sin fisuras. Ofrecía pop psicodélico y raruno que parecía fechado medio siglo atrás, justo lo que cabría esperar de un alias así. En esas caímos en la cuenta de que a Collins ya le teníamos fichado de los tiempos de Silvia Plath y, claro, todas las piezas acertaron a encajar. Ahora, llegados a la reválida del segundo álbum, Drugdealer va y nos cambia el paso. Cambian los parámetros, las referencias. Orillamos los estimulantes químicos para permitir que nos acaricie el rostro la brisa de la Costa Oeste. Y resulta que todo, absolutamente todo, evoluciona a mejor. Raw honey es un disco no muy extenso del que no podemos desengancharnos, nueve canciones fabulosas y poliédricas que nos sitúan en el soft pop de los años setenta sin que el resultado parezca un pastiche, sino un homenaje fecundo y clamoroso. Collins tiene las santas narices de abrir boca con un instrumental (You’ve got to be kidding) que parece la banda sonora para alguna serie televisiva de sobremesa, y de entregar las riendas del segundo corte (Honey) a una invitada, Weyes Blood, que nos coloca a un paso de los Carpenters. Si todo ello suena apetecible, lo que sigue ya adquiere la condición de avalancha: la ligereza a lo Nilsson de Lonely, las maravillosas armonías (con cuerdas adicionales) en la onda de los Beach Boys para Lost in my dream, una solemnidad propia de Roy Orbison en Wild motion y el guiño europeo con London nightmare, que parece una ocurrencia de Graham Gouldman para 10cc. No hay filfa posible en estos 36 minutos, más allá del breve y más anecdótico epílogo que es Ending on a hi note. Pero como suministrador de magnífica materia prima, Drugdealer es, en efecto, un lujo.