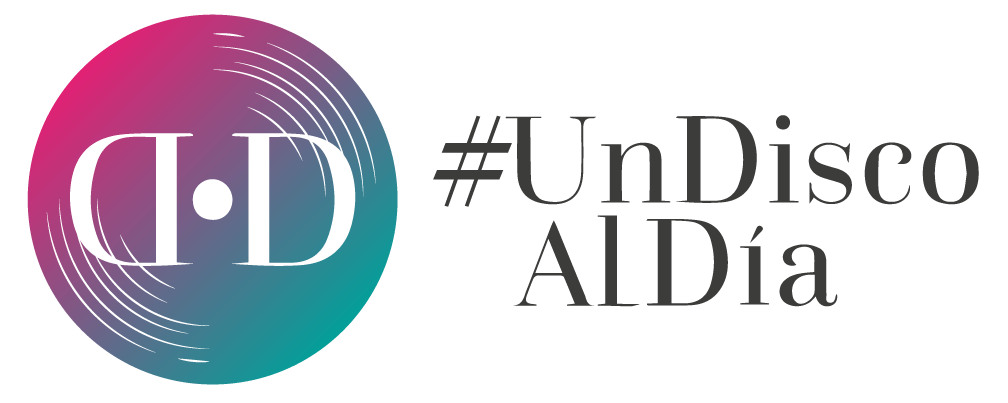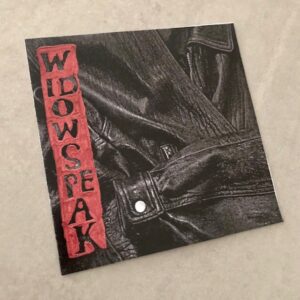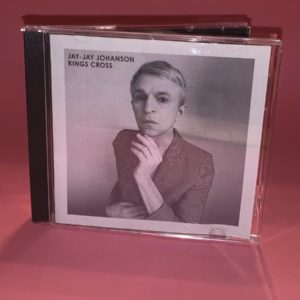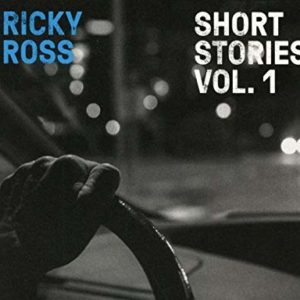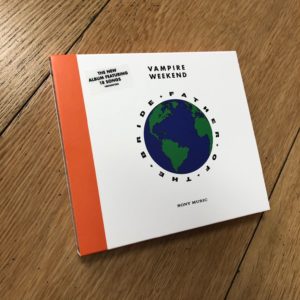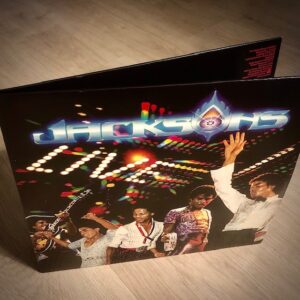Parece evidente que lo del par de años sabáticos anunciados para la familia de Vetusta Morla era una noticia que debíamos interiorizar con todos los matices y salvedades del mundo. La banda más importante que ha alumbrado el rock español durante estas dos últimas décadas se ha tomado un teórico respiro hasta 2026, pero, lejos de abrazar un pasajero dolce far niente, muchos de sus integrantes parecen inmersos en un frenesí laboral y creativo de primera magnitud. David «El Indio» ha abanderado el espíritu de la rumba quinqui (!) con su Gipsy Power Band, Jorge González desarrolla una frenética actividad como productor y desarrollador de jóvenes talentos al frente de Infarto Producciones (el descubrimiento de Sanguijuelas del Guadiana ha de figurar entre los grandes hitos de la temporada) y, como bien ya podíamos prever, los dos principales compositores del sexteto han sido incapaces de bajar la persiana creativa y están impulsando proyectos paralelos que para cualquier otro músico habrían adquirido rango de ocupación principal.
Es encomiable la tarea de Juanma Latorre como una de las dos mitades, junto a Ester Rodríguez, de ese lindísimo monumento de canción folk con briznas de electrónica que responde al nombre de Soleado, uno de los grandes tesoros aún por descubrir en el panorama peninsular. Y tanto Latorre como su partner in crime por excelencia, Guille Galván, han intensificado su faceta de compositores de bandas sonoras (la de La virgen roja era excelente), una labor que Galván ahora magnifica con esta obra titánica; una suerte de sinfonía urbana de una hora que no solo acompaña o complementa la última película de Juan Cavestany, sino que se convierte en su contraparte imprescindible, en casi la mitad del guion.
La fascinación recíproca entre Cavestany y la órbita vetusta proviene de largo, aunque la compenetración nunca hubiese llegado tan lejos como termina sucediendo aquí y ahora. Los seis músicos madrileños, cinéfilos siempre en ejercicio, se quedaron definitivamente hechizados con el cine transversal, marciano y absorto del otrora corresponsal neoyorquino de El País a raíz de la sagaz y casi surrealista Gente en sitios (2013), y esa admiración les llevó a contactar al cineasta por si quisiera en algún momento coaligarse con ellos. La aproximación derivó enseguida en flechazo, hasta el extremo de que Juan se prestó encantado a traducir en imágenes La deriva (2014) con el videoclip pertinente. Pero esa química recíproca alcanza aquí unas cotas inusitadas en un experimento fílmico para el que su prolongación sonora sirve casi como discurso y hasta hilo argumental. Porque no se comprendería una película documental (o lo que sea) como Madrid, ext. sin el acompañamiento permanente de lo que sus creadores definen con merecimiento como sinfonía «urbana» o «bastarda»: un paisaje sonoro extraordinariamente evocador y sensorial que, como solo sucede con las obras más extraordinarias para el cine, aguanta con creces la escucha más allá de su acompañamiento visual.
Madrid, ext., la pieza musical, es un collage prodigioso de sonoridades urbanas y callejeras, cotidianas o en vías de extinción, que sugiere una ciudad bulliciosa y en tránsito, pero no incurre en ninguno de los tópicos más recurrentes al respecto: ni bocinazos en los atascos ni pasajes trepidantes y aceleradísimos a la manera del Koyaanisqatsi de Philip Glass. De hecho, es maravilloso que, más allá de los «semáforos, campanas, trenes de cercanías, metros, obras, tragaperras y cocinas de bares» que los créditos atribuyen a «Madrid», el gran leit motiv de la obra sea un chiflo de afilador que aflora enseguida en el discurso y va asomándose aquí y allá como tímida seña de identidad. Como símbolo, en definitiva, de una ciudad que ya casi no existe y que acabará disolviéndose para siempre a no mucho tardar, un momento trágico ante el que Madrid, ext., el largometraje y su banda sonora, se erigirán en involuntario monumento antropológico.
Galván aprovecha su enciclopédica sabiduría sónica para combinar fuentes argumentales que rara vez beben del ambient, pero sí de cierto minimalismo, y que anteponen la melodía sólida en los pasajes de piano frente a la tentación peligrosa de algún vago y efímero arrebato de new age. Guille escribe siempre con músculo, más allá de que el guion le exija acompañamientos sutiles o etéreos, y esa solidez se apuntala con la autenticidad de «cable a tierra» que aporta el maravillosamente ubicuo Diego Galaz. La mitad de Fetén Fetén –entre unos cuantos miles de cosas más– incorpora aquí violines, zanfonas y serruchos para apuntalar un sedimento tímbrico barrial, un complemento genuinamente periférico que también define a la gran ciudad, por muy chulescos que sean los postulados en sus barrios más señoriales, finolis y permeables al ayusismo y demás barbaries.
La ciudad que busca sinfonía acaba encontrándola, desprovista de prejuicios, en esta fabulosa caminata sonora por vericuetos urbanos nada evidentes. Así queda plasmado hacia el final con dos pasajes soberbios, consecutivos y complementarios: los de Circo oscuro y Todo Vallecas se casó aquí (sí, los títulos resultan muy apropiados para el mundo insólito de la familia Cavestany/Galván). La electrónica absorta del primer título y el minimalismo planeante del segundo son ejemplos de una madurez precoz y pasmosa en el ejercicio de la música para películas. Y el trabajo en su conjunto, esta hora completa de tributo a un Madrid ya casi agazapado, debería servirle a su firmante para obtener un Goya clamoroso, aunque la historia demuestra que los cabezones en los dos apartados musicales, película y canción, terminan a menudo en manos disparatadas.