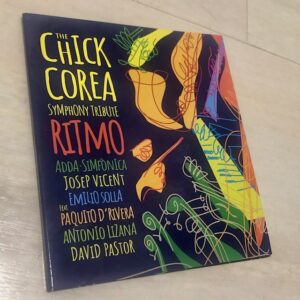A Luke Winslow-King no le caracterizan ni las piruetas ni los juegos de artificio, pero en el territorio del americana se ha convertido en uno de los valores más fiables y acreditados, sobre todo porque su carácter ecléctico y heterodoxo permite multiplicar el alcance de sus sonidos y palabras sin el seguimiento expreso de ninguna pauta inalterable. Y así vuelve a suceder con este ya octavo álbum bajo su nombre, un disco breve y sencillo, una vez más nada ostentoso, pero con el valor humilde y capital de algunas muy grandes canciones y una mirada cada vez más panorámica en torno a los valores de la música de raíz.
Avala esa diversidad alérgica a las fronteras la propia biografía de Winslow-King, un tipo de Michigan que por los azares del destino acabó viviendo durante tres lustros en las calles de Nueva Orleans, dicho sea en el más amplio sentido de la expresión: además de frecuentar los locales más cotizados de la ciudad, también expandió su arte y figura a pie de acera, tocando a merced de la voluntad de los transeúntes. A ese amor por el intercambio se le une desde hace ya largos años su ya férrea alianza con el guitarrista italiano Roberto Luti, que coproduce el trabajo, aporta su personalísima técnica con guitarra slide e incluso ha conseguido que buena parte de Flash-a-magic terminase registrándose en la Toscana, mientras que la otra parte del trabajo tuvo lugar en Memphis (Tennessee), por aquello de preservar las esencias. Y de ahí que ese siempre pantanoso blues del delta, tan presente en piezas como la inaugural Everywhere you go, there you are, acabe integrándose con trazas de blues del desierto en la excitante Peaches, o dejando hueco a los devaneos casi caribeños de Black eyed gypsy, una de esas canciones felices en las que todas las piezas parecen encajar en su molde desde el primer compás.
Y así es cómo va jugando sus cartas nuestro amigo de Cadillac a lo largo de todo el trabajo, conjugando la parte sustancial y trascendente con la más liviana; tan capaz de recordar, incluso mucho, a The Black Keys con If I were you como de convertir Flash-a-magic, el tema central, en una juguetona golosina de funk que al instante hará las delicias de los seguidores de Ben Harper. Y cuyo órgano Hammond desembarca por cortesía del reverendo Charles Hodges, un hombre al que conocíamos al servicio del ilustrísimo Al Green.
Así son las cosas en este disco descomplicado y gozoso, la obra de un hombre empapado de las esencias del Misisipi que ensalza su perfil como bluesman solemne y cotizado –en Best be leavin’ o Ave (Steel rail angel)– pero sabe recular hacia el soul cuando How could I forget exige que nos pongamos sentimentales. Y esa es aquí la clave: el valor de recalar en el álbum de un tipo que, bajo su apariencia áspera, esconde un muy noble corazón.