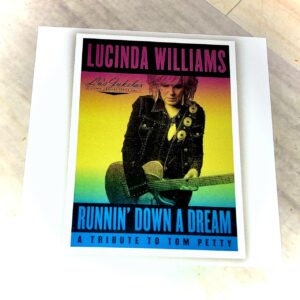Sílvia Pérez Cruz ha entregado al fin el disco que se merece y mejor la representa, aunque no está claro si coincide con el que más puede contentar a sus seguidores. La artista catalana siempre ha presumido de espíritu libre, pero muchas de sus obras cargaban con el condicionante de ser bandas sonoras, trabajos por encargo, obras colaborativas y demás. La concesión del Premio Nacional de Músicas Actuales en plena elaboración de este Toda la vida, un día tuvo algo de refrendo y de premonición: no había mejor ocasión para legitimar ese empeño de la de Palafrugell para plasmar musicalmente lo que le diera la real gana. Y el resultado ha terminado siendo un álbum complejo, extenso, difícil y muy ambicioso, un trabajo conceptual que lleva de la mano su hermosura con una tenaz resistencia a la canción instantánea y los caminos trillados. No es cuestión de afrontar su escucha con ánimo temeroso, pero sí de tener presente que harán falta sucesivos repasos por las cuatro caras del doble elepé para ir desentrañando todas las claves y resortes internos.
Ha querido simbolizar Pérez Cruz, en una suerte de periplo musical de 21 peldaños, la historia íntegra del ciclo vital humano a través de cinco suites o movimientos: La flor (infancia), La inmensidad (juventud), Mi jardín (madurez), El peso (la vejez) y El renacimiento, que simboliza el parto y asume de alguna manera la mística del eterno retorno, de los procesos circulares. Cada uno de los pasajes ocupa una cara del álbum, salvo el tercero y el cuarto, agrupados en la cara C (o comienzo de la segunda mitad del disco, si pensamos en términos de CD, aunque aquí la morfología del vinilo ayuda a comprender un poco mejor las cosas). Bien se ve que el concepto mismo ya tiene algo de misterioso y enrevesado, lo que augura cierta complejidad en sus ingredientes. Pero Sílvia ha querido pensar que, en tiempos de escuchas precipitadas, agendas enloquecidas, vidas con la lengua fuera y plataformas para un consumo musical impaciente y compulsivo, siempre habrá quien se anime a escuchar una obra de estas dimensiones “de poquito en poquito”, a razón de algo más de un cuarto de hora por cara y/o movimiento. Esta estructura encierra, por cierto, un mensaje no sabemos si pícaro, sicalíptico o pueril: el férreo empeño de la artista porque la duración total de la obra alcanzase los 69 minutos exactos, con el argumento de que esa es una cifra que le resulta “simpática”.
Así las cosas, el detalle realmente más bello y artísticamente cautivador en toda esta arquitectura estructural es que el espíritu sonoro va modificándose de manera radical en cada uno de los cinco apartados, haciendo que de alguna manera los timbres se adapten al significado temático. Por eso La flor (infancia) se convierte de lejos en el paseo más agradecido de Toda la vida…, puesto que apela a la dulzura, la serenidad y la luminosidad de los niños y al calor de los instrumentos de madera. Tampoco será casualidad que casi todos los cortes de este apartado hayan aflorado en catalán, puesto que ahí radican las esencias y raíces más firmes y vigorosas de su creadora.
La inmensidad (juventud) se beneficia asimismo del vigor de esa Sílvia más aflamencada, espectacular cuando aborda los ocho minutos afilados y transgresores de Salir distinto en la flamenquísima, distinguida y aristocrática compañía de Carmen Linares, Pepe Habichuela, Diego Carrasco y Carles Benavent, nada menos. Pero las curvas más pronunciadas para el oyente llegan con el segundo vinilo, o los movimientos tercero al quinto, casi siempre de una desnudez áspera y exigente, de un lirismo minimalista o acaso abiertamente mínimo. Todo se ralentiza en este tramo y se vuelve parsimonioso, meditabundo, a ratos opaco.
La mirada es tan interior y ensimismada que ni siquiera los dúos de alto copete (Natalia Lafourcade en Mi última canción triste, Salvador Sobral para Em moro, la uruguaya Liliana Herrero en el tema central, Toda la vida, un día) servirán para elevar el número de escuchas ni hacerle un aluvión de cosquillas irresistibles al dichoso algoritmo. Haciendo bueno el concepto de ciclo, la flamante Pérez Cruz ralentiza las operaciones hasta volverse casi hermética. Al menos, hasta que los brotecillos verdes asoman por determinados pasajes de El renacimiento, donde se recupera un espíritu primaveral más bien recatado.
Toda la vida, un día se convierte así en una suerte de disco-rompecabezas, un artefacto poliédrico que no admite distracción y a ratos requerirá de pausas para oxigenar las neuronas. Nunca fue Sílvia tan valiente ni tan suya, pero al público le costará un tiempo equiparar su entusiasmo con el de la artista.