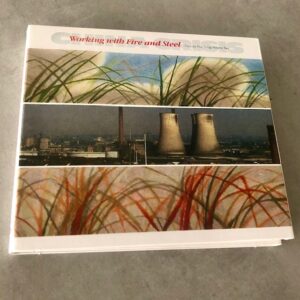Sucedieron tantas cosas prodigiosas a lo largo de 1968 para la historia de la música popular que en ocasiones corremos el riesgo de olvidar algunas otras que también acontecieron y no tienen nada de anecdótico. Como, por ejemplo, el advenimiento de Taj Mahal, bluesman eléctrico, ecléctico y de obra con el tiempo abrumadora, pero del que ya este debut homónimo (y su prolongación apenas ¡dos meses después!, The Natch’l blues) le convirtió en un referente instantáneo para el género. Una condición que ya no perdería nunca, cual gurú no de grandes públicos pero sí de referencia entre gourmets.
No era para menos, y, si añadimos que en la banda de acompañamiento de este estreno se encontraban involucrados Jesse Ed Davis o un tal Ry Cooder (guitarra rítmica, más la mandolina en la irresistible The celebrated walkin’ blues), quedarán aún menos flecos para la duda. Taj Mahal, joven, larguirucho y orgulloso, se conocía ya de memoria los repertorios y modales de Robert Johnson, Howlin’ Wolf o Muddy Waters, pero también amaba a Dylan, los Beatles y el repertorio de la Motown. “Podría tocar este disco como Johnson, pero estamos en 1968, no en 1926”, avisó cuando estas ocho crepitantes grabaciones (entre ellas Dust my broom, del amigo Robert) vieron la luz.
El bueno de Henry St. Clair Fredericks –que así llegó al mundo antes de su bautismo artístico monumental– tenía apenas 25 años cuando registró estas piezas. En su momento parecieron clásicas contemporáneas y hoy resisten cualquier escucha desde su condición absolutamente atemporal (que es el paso previo a la inmortalidad). Fredericks eludió entonces la tentación de la psicodelia, que se extendía por todos los géneros, incluido el suyo. Luego ha tenido tiempo de hacer casi de todo, pero el canon quedó aquí fijado con tinta indeleble. Y con el orgullo del artista negro que se retrata frente a una mansión victoriana de Los Ángeles para decirle hola al mundo. Autoestima justificada. Con un par.