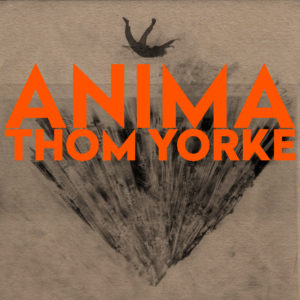Hay una buena proporción de enigma en torno a la figura de Hannah Harding, pero sobre todo nos encontraremos un buen ramillete de motivos para la fascinación. Hace cinco temporadas, la neozelandesa (Lyttleton, 1990) parecía con su homónimo primer álbum una más de las docenas de artistas que aspiran al título de la-nueva-Kate-Bush, pero debemos ahora atrevernos a pensar que lo que encontramos aquí no solo es un lenguaje distintivo, sino una de las colecciones de autoría propia más hermosa que arroja este 2019. Y una constatación de que el futuro, más que nunca, ya solo se comprende con una presencia paritaria de los nombres femeninos en las quinielas: a Harding deberemos incluirla en la misma clasificación de excelencia que Weyes Blood, Cate Le Bon, Jessica Pratt o Jesca Hoop.
Todas ellas exhiben un registro grave de voz, que en el presente caso alcanza una maleabilidad prodigiosa en Damn, una especie de bellísimo tango ralentizado en el que cada frase incluye un matiz, una inflexión. Frente al tenebroso y, pese al título, nada festivo Party (2017), este tercer álbum incluye algo más de luz, siquiera crepuscular. Vuelve a producir John Parish, el habitual de PJ Harvey, y contamos con un primer sencillo, The barrel, que hasta parece brisa soft-pop de los años setenta, aunque quien se adentre en el vídeo descubrirá el gusto de Aldous por los sombreros ostentosos y por una máscara facial grotesca e inquietante.
Queda, ya lo decíamos, el misterio, el enigma: un universo propio por el que adentrarnos sin hoja de ruta. Pero hay aquí piezas musicalmente tan grandes, desde la que da título al disco (donde la voz nos recuerda a Susan McKeown) a la grácil Weight of the planets, el tenue aire pegadizo de Fixture picture o la intriga de Zoo eyes (“¿qué estoy haciendo en Dubai?”), que solo nos queda ahondar en nuestras indagaciones.