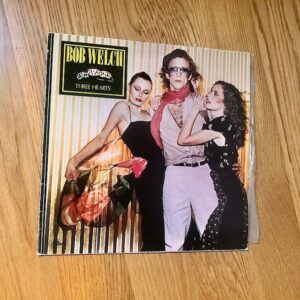El destino, siempre tan caprichoso, puede colocarte delante de una joya así en una tienda de cachivaches varios en Portsmouth, sur de Gran Bretaña y patria de Charles Dickens. No quisiera mentir, pero creo que este ejemplar, que luce estupendo a sus sesenta y tantos años de edad y suena sin una sola crepitación, acabó en la bolsa de mano a cambio de 50 centavos de libra. Vivan los tiempos en que a nadie se le había ocurrido la diabólica, por aberrante, obsolescencia programada. Y perdón por la digresión en primera persona: es una licencia de Año Nuevo que no volverá a ocurrir.
Ha seguido girando mucho en el plato del salón desde entonces, incluso aunque las orquestaciones de Gordon Jenkins hoy no suenen nada refinadas sino, uf, cargantes, engoladas, desmedidas. Pero podemos pasar de puntillas por esa circunstancia si, a cambio, quien brota de los viejos surcos de la Capitol es el excelso Nat Cole, al que no apodaron “King” por casualidad, sino por la fuerza misma de la evidencia. Y en glorioso mono, con lo que perdemos en profundidad pero afianzamos la cercanía. Así de sencillo, así de adorable.
Cole quizá fuera, junto a Sam Cooke, la voz más perfecta del siglo XX: natural, lindísima, con el vibrato justo, sin un ápice de amaneramiento. Un río caudaloso de oro líquido. No se nos ocurre quién pueda rechazar el cobijo de un álbum que se abre con When I fall in love y Stardust, dos de las baladas más fabulosas del american songbook, y aún encuentra acomodo para Love letters, At last, Ain’t misbehavin’’… El amor puede doler, torcerse, malograrse. Al recuerdo del papá de Natalie, en cambio, no se le encuentra un escueto reproche.