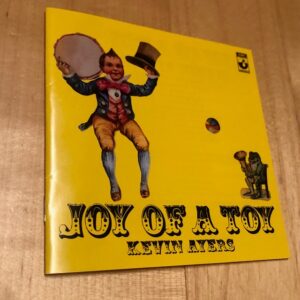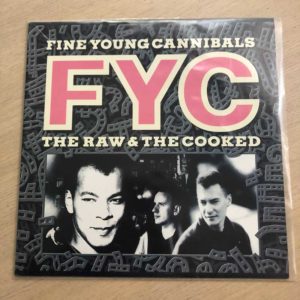Richard Starkey siempre asumió con resignación y sentido del humor su evidente condición de patito feo, porque cualquiera lo sería si los cielos le conceden una bendición tan colosal como la de compartir banda con esos tales Lennon, McCartney y Harrison. Pero después de la disolución de los Beatles y de concederse dos discos simpáticos, irrelevantes y abiertamente anecdóticos (Sentimental journey era una colección de clásicos del American songbook ¡para deleite de su mamá!), decidió ponerse serio, dar un golpe en la mesa y recordarle al mundo que él no era un tipo cualquiera.
Ringo es, aunque pudiera costar creerlo de antemano, un disco extraordinario. Sin casi limitaciones, más allá de que nuestro simpático batería siempre haya sido un vocalista de aptitudes restringidas, con un timbre algo mohíno, monótono y de tesitura más bien escasa. Pero hasta ese detalle podemos pasarlo por alto ante un álbum en el que, de pronto, funciona todo. Porque todo está en su sitio y las energías, ahora que parecen tan inverosímiles las unanimidades, fluyen siempre en la misma dirección.
No solo influye –que también– el hecho de que Starr tirase de agenda, empezando por sus viejos amigos de Liverpool: los tres mosqueteros contribuyen aquí con repertorio de estreno para la ocasión y estelares apariciones instrumentales y vocales, aunque, para evitar rumorología y puñaladas, nunca llegan a confluir los cuatro en un mismo corte. Lennon entrega la fabulosa I’m the greatest, que se había dedicado a sí mismo y terminó cediendo (¡menos mal!) para no resultar petulante. Harrison y Macca cumplen con lo esperado: el primero, con la vaquera, radiante y triunfal Sunshine life for me; el segundo, con una pieza menor pero encantadora, Six o’clock, a medias con Linda. Pero Ringo se envalentona y es capaz de aportar Photograph, un sencillo que aún ahora escuchamos con deleite. Y Richard Perry ejerce de argamasa con una producción elegantísima y puntillosa, pero no invasiva: había coincidido con Ringo durante las sesiones de Son of Schmilsson, de Harry Nilsson, y fue lo mejor que le pudo suceder en aquel momento al de Liverpool. Perry mete a Starkey en vereda y, ¡eureka!, emerge un disco dignísimo, encantador, perfecto para los estándares beatlemaniacos de entonces y de ahora. Paz y amor, Ringo, camarada.