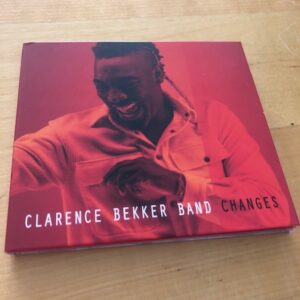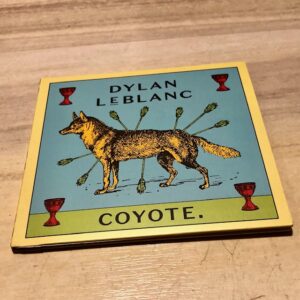¿En qué demonios consiste eso que hemos dado en llamar rock australiano? Más allá de la adscripción geográfica, claro está, parece que confluyen en el gigante de las antípodas un gusto por las guitarras crepitantes, el descaro, la melodía insolente y nada comedida; una actitud desprejuiciada y desafiante, pero siempre desde la excelencia interpretativa. Una buena manera de explicarle el concepto al neófito sería pinchar en el salón a toda pastilla este tercer trabajo del tándem de Byron Bay, un pequeño enclave del sureste que goza de merecida fama entre los surferos de medio mundo. Y eso no es un detalle menor para la escritura de su cantante y guitarrista, Ben Reed, un muchacho que sabe conjugar la felicidad playera con el grasiento desaliño del garaje hasta dar con una fórmula adictiva a la que denomina «la desvergonzada alegría de vivir».
Después de dos trabajos ya muy celebrados en el mercado de Oceanía y que les llevaron al cartel del Coachella y a una gira estadounidense con todo el papel vendido, Reed y el batería Jonny Lani han encontrado ahora un sonido menos marrullero pero igualmente incisivo, jaranero, lúdico y avasallador. Estos dos aussies ejercen de esos típicos melenudos desaliñados que no dedican ni un minuto de sus vidas al espejo y acabarán desarrollando barriguita cervecera, pero mientras tanto nos suministran un cancionero absolutamente electrizante y proteico. Y en el que el nombre de los neoyorquinos The Strokes, una de las grandes debilidades del nuevo siglo, puede venir enseguida a la cabeza: tanto el corte inaugural, Tradewinds, como Brain on the highway y algún otro comparten esa misma voz arrastrada, insolente y ajena a las florituras que tan bien le sienta a Julian Casablancas.
En todo momento, nuestros greñudos del otro extremo del planeta siempre demuestran una gran predisposición a los himnos bulliciosos, corales y aptos para el canturreo, como ese High beaming que se antoja imbatible a la hora de pegar brincos de manera coordinada en los conciertos junto a algún camarada con el que compartir un metro cuadrado. Y hasta podemos sentir que I think I can fly se afilia a un cierto modo de reinventar el rockabilly, por esa batería seca, básica y machacona, mientras que Stuck in Cheyenne brota con el desparpajo instantáneo de quienes tienen las ideas claras y la sangre en plena ebullición.
Skeggs se han sostisficado grabando en un par de estudios caros de Los Ángeles y ensayando antes el repertorio en Joshua Tree a la vera del ingeniero Dave Catching, un barbudo de Memphis habitual de Queens of The Stone Age e integrante durante tres lustros de la alineación en gira de Eagles of Death Metal. Aparecen tímidos sintetizadores aquí y allá, pero la cabra de Skeggs es muy dada a tirar al monte. Quienes se hayan enamorado de sus paisanos de Rolling Blackouts Coastal Fever encontrarán familiares los chispazos de Out of my head y, sobre todo, Aeroplane heart, con esos riffs guitarreros huracanados que no desentonarían ni un poco en el cuartel general de los de Melbourne.