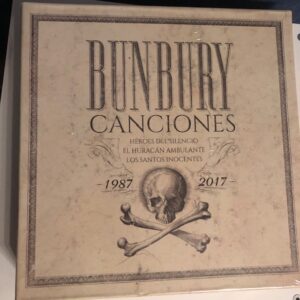Después de ¿Qué demonios hago yo aquí? (2020), ese consabido elepé en directo que siempre tiene algo de balance, carpetazo y fin de ciclo, los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo emprenden el segundo gran capítulo en la trayectoria de Los Zigarros con uno disco donde muchas cosas cambian pero las esencias fundamentales –para que la feligresía no se asuste– permanecen básicamente en el mismo lugar. De la escudería multinacional pasamos ahora a una independiente con mucho pedigrí, Cultura Rock, la misma que alberga a Fito & Fitipaldis o M-Clan. Y el asiento como productor que hasta la fecha venía ocupando Carlos Raya lo asume esta vez otro cómplice habitual con muchos galones, el madrileño Leiva, que conserva la garra, la chispa y el guitarreo, pero siempre tiene una habilidad innata para ese barniz de modernidad y eclecticismo capaz de pellizcarle la piel a un público más dispar y variado, desde los más pillos y bandarras a los modosos y los trocitos de pan.
Todos encontrarán algún corte para propinarle un buen bocado a estos Acantilados, uno de esos álbumes de rock legítimo que también acaba propiciando una sonrisa entre públicos menos habituados al catecismo de los Stones. Aquí hay boogie, asfalto, combustible de alto octanaje, un punto de chulería desafiante y mucha ternura consustancial. Porque los Tormo son unos sentimentales y sospechan con todo fundamento que a estas alturas ya los tenemos bastante calados.
Por eso Acantilados no descubre nada, en el fondo, pero se consume con la avidez del que recurre al más inolvidable sabor de la infancia. Ovidi entrega sus más explícitas crónicas de fiero rockero dulcificado por el amor, y expone esa eclosión de la química, la empatía y el deseo desde todas las perspectivas: el vértigo, el pálpito, la duda, el temblor o la sicalipsis. Todo ello con versos francos, directos y escasos en dobleces o circunloquios, sencillos en su plasmación de ese viento a favor que se disfruta intensamente aun a sabiendas de que en cualquier momento pueden aparecer también las borrascas. Pero pese a su transparencia, ha querido deslizar una atípica nota aclaratoria junto al vinilo, imitando los pasquines urgentes en tiempos de la Olivetti: “Estas canciones fueron escritas en una época de alta intensidad emocional, y siempre con un nudo en la garganta. Son una carta de amor infinito y quería que lo supiérais”.
A partir de Aullando en el desierto, que abre el álbum en la estela eterna de Tom Petty, Ovidi y sus socios refrendan aquí y allá esa condición de perfectos compañeros de cartel de M-Clan, en el punto justo de maduración para el salto de los teloneros a los correligionarios. Al cartabón y la escuadra se les da esquinazo con 100.000 bolas de cristal, una fantasía discotequera con la que las palmas de las manos de Rod Stewart enrojecerían de tanto aplaudir. Como también se agradece la sorpresa final de El monstruo, epílogo en forma de balada con teclados a lo Billy Preston.
El resto entrará como la seda, de buenas a primeras, con el empuje fardón de No pain no gain, muy bien conducido por Leiva, o el instantáneo encanto hipervitaminado de Acantilados o de Rock rápido, un título inequívoco y autoexplicativo. Hasta en el toque más sibarita y cabaretero de Cómo quisiera hay buenas hechuras, un indicio inequívoco de que los valencianos han comenzado esta nueva etapa con las expectativas altas, la autoestima reforzada y la agenda de cómplices cada vez más afianzada.