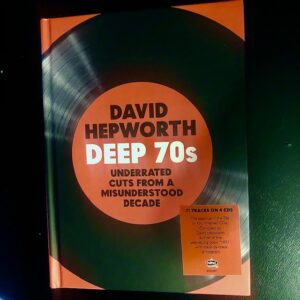Y de pronto, en recovecos a los que apenas tenemos acceso, surge la sorpresa. Incluso la conmoción. Y casi, casi, el milagro. Román Gil es un oscuro creador barcelonés, cosecha de 1972, del que apenas teníamos noticias y que además llevaba cerca de ocho años sin dar señales de vida discográficas (Miau!, tercera entrega tras Vía láctea y Ashes to ashes, se remontaba ya a 2015). Y en esas descubrimos este absorbente y fascinante ejercicio introspectivo, ATOM, que Gil ha estado grabando en su habitación de manera solitaria y artesanal durante todo este tiempo, interpretándolo casi todo por su cuenta aunque con la importante participación externa del Brossa Quartet de Corda para su formulación sonora final. No es un disco instantáneo o evidente, pero tampoco estrafalario. Y sí ciertamente fascinante.
¿Un álbum temático en torno a la enfermedad y la muerte? Sin duda sí, pero la negritud del final inexorable de nuestras existencias se aborda con la belleza, el lirismo y el sentido del humor como aliados. ATOM, la pieza titular, hace las veces de prólogo para crear expectación y enigma, un instrumental en torno al Brossa que amaga y no llega a dar, con la flagrante intención de picar nuestra curiosidad sin que se destapen todavía las cartas. Ese gran estallido se producirá con Hijo de la luz, con evidentes reminiscencias a King Crimson gracias a sus bandazos entre lo pastoral y la gloriosa épica guitarrera. Y la fantástica tripleta inicial, casi una especie de suite tácita, se cierra con Vida, otro instrumental que deja las manos libres al melotrón y el Rhodes, una apoteosis de la música sintetizada analógica y los sonidos del espacio a la manera en que se comprendían en la década de los setenta.
El tono en Mi padre, con guiños a Beethoven y Ravel, se torna tan solemne y trascendental (“La gran cuestión que siempre me he planteado: ¿en qué momento debe uno rendirse?”) que no le resultaría ajeno ni al mismísimo Camilo Sesto ni a su máximo valedor musical en los tiempos de Jesucristo Superstar, Teddy Bautista. Es otro ejemplo del impulso elevado y profundamente alérgico a la era digital que recorre todo el disco; tan ambicioso, con todo el merecimiento, como no recordábamos desde los trabajos más elaborados de Standstill. O, por retornar otra vez casi cinco décadas atrás, desde las digresiones más sinfónicas de La Romántica Banda Local.
Román acaba confesando por cuenta propia otras inspiraciones dispares para estos surcos, desde Wagner a Jimi Hendrix o Bowie, con escalas en Brian Wilson, Lluís Llach, Richard Rodgers, Lucio Battisti y hasta Jacques Brel. Algunas de estas trazas son difíciles de detectar, pero queda claro que Román Gil Romero piensa y apuesta a lo grande, sin restricciones ni apriorismos. Ahí están sorpresas intercaladas como El negoci, un festín mucho más cercano al synth pop en el que incluso parece latir el recuerdo de La estatua del jardín botánico. Y todo ello para desembocar en el llanto final de Cançó de comiat, expresión de la muerte del protagonista que toma fragmentos de los cortes anteriores hasta convertirlo todo en un collage glorioso, desquiciado y excitante. Qué bien que siga habiendo bichos raros dispuestos a no conformarse con las indicaciones básicas de los algoritmos.