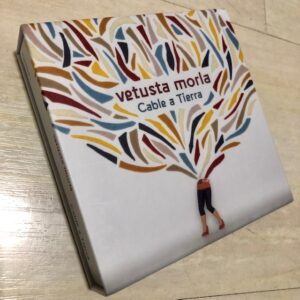Hace ya tiempo que perdimos la fe en Peter Gabriel o, cuando menos, la esperanza de que en algún momento ofrezca un sucesor discográfico al ya remotísimo Up (2002), su última entrega con material de estreno. Así que solo nos queda apelar a su caridad, por completar el espectro de las virtudes teologales, y recurrir al consuelo nada menor de su factoría discográfica, Real World, donde sigue otorgando voz a artistas que, sin mecenas de su estatura, difícilmente llegarían hasta nuestros oídos.
Tal es el caso del cantante y multiinstrumentista sueco Emil Svanängen, que ya había publicado hasta cinco trabajos en el mercado escandinavo cuando fue fichado por la escudería británica para un álbum homónimo, en 2017, con el que por fin lo incluimos en nuestras oraciones. El sucesor de aquel Loney Dear es un disco breve (por debajo de la media hora), íntimo, minimalista, delicadísimo y muy, muy hermoso, aunque a alguno le cueste hincarle el diente: hasta puede que su reducido minutaje sea una manera de vencer el recelo que puede propiciar su abierta apuesta por el ensimismamiento.
Svanängen es dueño de una voz aguda, lírica y apenada, que no le queda lejos a las de Justin Vernon (Bon Iver) o, por derivación directa, a S. Carey, pero tampoco a Chris Garneau o a las primeras aventuras de Ben Howard. Hombres frágiles, hombres sensibles. Y a mucha honra. Le ha salido un álbum de temática vagamente marítima (la portada representa, a lo que se ve, la bandera náutica del peligro), como la banda sonora para la calma incómoda que precede a la tormenta inminente. Un disco de piano y voz salpicados con texturas electrónicas delicadísimas: nos da por pensar en una posible alianza entre Emil y Ólafur Arnalds, por ejemplo, y se nos hace la boca agua.
Como contraste a nuestra neurosis colectiva en torno a los confinamientos, A lantern and a bell concede verosimilitud sonora a la inquietud de los grandes espacios abiertos y salvajes. Los de Södermalm, por ejemplo, en el infinito oeste sueco, donde se fraguó todo. Una latitud remota que quisiéramos conocer aunque solo fuera por escuchar allí la hermosísima Go easy on me now, a partir de un arpegio pianístico tan clásico y romántico que podría habérselo encontrado antes Rufus Wainwright. O Trifles, perfecta en su equilibrio entre el latido acústico y el de la máquina. O Last night, un vals tan triste que entran ganas de bailarlo como se baila la tristeza: en la más estricta soledad.