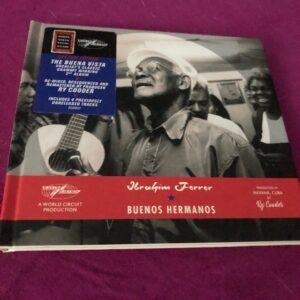Pocas necrológicas vieron la luz a finales de noviembre de 1974 en torno a la figura de Nick Drake y menos fueron aún las lágrimas derramadas por la tempranísima pérdida (26 años) del mejor retratista imaginable de la congoja, aquel muchacho frágil y hermoso que murió, en una noche de relámpagos e insomnio, víctima de una fatal combinación de fármacos contra la depresión. El propio Nicholas Rodney Drake quizá fuese hoy el primer sorprendido al comprobar la dimensión legendaria que ha ido adquiriendo con los años su figura, ahora sinónimo de hipersensibilidad masculina, abismos del alma y, sobre todo, una personalísima inspiración trovadoresca que el mundo desconocía hasta entonces.
Ya solo desentrañar sus afinaciones no convencionales se ha convertido en reto estos últimos años para docenas de cantautores. Y tampoco han cesado de aflorar toda suerte de replicantes: desde su coetáneo John Martyn a esa abrumadora generación de chicos atribulados que integran Iron & Wine, Vetiver, Elliott Smith, Jeff Buckley, Bon Iver, Grizzly Bear, Sondre Lerche y hasta nuestros zaragozanos Tachenko (que desarrollaron un espectáculo en directo de versiones, con invitados como The New Raemon) o Jacobo Serra, otro enamorado de variarle la afinación habitual a las seis cuerdas de la guitarra.
Nos encontramos ante un artista que apenas tuvo tiempo de grabar tres álbumes en vida y cuyo legado, sumando otros títulos dispersos –y hasta algún esbozo encontrado entre sus grabaciones caseras– no llega al medio centenar de canciones. Hablamos de un muchacho huidizo y ensimismado que sentía pavor por los escenarios y del que no queda un solo testimonio audiovisual, sonoro o fotográfico de las escasísimas ocasiones en que se subió a las tablas. Genio incomprendido o agazapado, creador muy por delante de su tiempo (y seguramente también del nuestro), Drake se fue acuartelando en torno a sus propios fantasmas mientras el mundo no se daba por enterado.
De nada sirvió que el mismísimo Mick Jagger se quedase obnubilado con su talento y magnetismo (“ven a vernos en Londres cuando quieras”) tras un encuentro fortuito entre Nick y los Rolling Stones en Marrakech, durante la primavera de 1967. Y tampoco fue suficiente que le abrazara como productor Joe Boyd, descubridor y representante de los ya deslumbrantes Pink Floyd. Boyd tenía la agenda a reventar, pero, tras escuchar a Drake (él si gozó de ese privilegio) el 21 de diciembre de 1967 en el Roundhouse londinense, decidió apadrinar su carrera. En su autobiografía, Bicicletas blancas, se desliza una frase deliciosa sobre lo que inspiraba Nick entre quienes le iban descubriendo: “Todos se rascaban la cabeza tratando de averiguar de qué planeta venía ese chico”.
En el verano en que Drake habría soplado sus 75 velas de cumpleaños confluyen en las tiendas dos homenajes hermosos y sentidos a su fugaz pero imperecedera trayectoria. Por un lado está The life, una biografía oficial mastodóntica (casi 600 páginas) a cargo de Richard Morton Jack, que la única hermana del artista, Gabrielle Drake, considera “definitiva”. Pero para nosotros reviste aún mayor enjundia la doble antología The endless coloured ways, en la que hasta 25 artistas revisan y reinventan otras tantas composiciones aparecidas en los álbumes Five leaves left (1969), Bryter layter (1970) y Pink moon (1972); aunque, en ese afán por exprimir el exiguo catálogo, la fantástica cantautora de Birmingham Katherine Priddy recala incluso en They’re leaving me behind, que solo constaba en una casete doméstica.
Nunca fue sencillo recrear la obra singularísima de Drake, tan peculiar por su voz afligida y las abundantes afinaciones no convencionales que practicó con la guitarra. Lo mejor de esta antología –de largo la más extensa y ambiciosa acometida hasta la fecha– es que cada participante aplica su sonido e ideario propios, pero no renuncia al alambicado armazón melódico y armónico de los originales. Así, los enfadicas Fontaines D.C. llevan al territorio del post punk (créanselo, sí) la inmortal Cello song, igual que el inquieto Mike Lindsay se sirve de la voz profunda e implorante de Guy Garvey (Elbow) para agrandar la leyenda de la bellísima Saturday sun, esa que condensó el estupor y la apoplejía vital en aquellos versos conmovedores: “El sol del domingo llegó sin previo aviso / y nadie supo qué hacer”.
Comparecen admiradores evidentes y confesos de Drake (John Grant, Philip Selway, Liz Phair), pero también hay giros de guion como que Let’s Eat Grandma se encarguen de acercar From the morning a los territorios del synth pop. Tampoco era fácil pronosticar la jugada de Karine Polwart con Kris Drever, que arriman hacia un jazz tenue la ya de por sí evanescente partitura original de Northern sky. Y la alianza entre Skullcrusher y Gia Margaret aporta a Harvest breed, uno de esos esbozos de emoción pura en Pink moon, una dimensión próxima al ambient.
Nos queda la duda de si la noruega AURORA no habrá desfigurado la reverenciada Pink moon hasta dejarla algo inerme. Y la fuerte intuición de que un Nick Drake aún en el reino de los vivos abrazaría como heredero a David Gray, descomunal en su aproximación a Place to be, conmovedora pero salpimentada con un pellizco de electrónica. Es un mero recurso dialéctico, cierto, pero con Nicholas Rodney se vuelve insoportable esa idea de que las muertes tempranas y repentinas nos privan para siempre de docenas de títulos que ya nunca existirán.