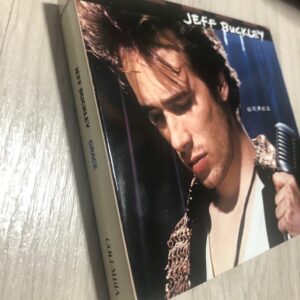David Ryan Adams era un hombre al borde del desahucio emocional a las puertas mismas del cambio de siglo. Maticemos: hablamos de un chavalillo de 25 años, aunque su currículo era ya lo bastante abigarrado como para que costase asumir su franja generacional. El de Jacksonville, en Nueva Carolina, venía de encabezar una banda magnífica, Whiskeytown, aunque de trascedencia restringida (demasiado refinados para las huestes del country, excesivamente amantes del sosiego para el gran público) y vida interior turbulenta: los encontronazos con el guitarrista, Phil Wandscher, alcanzaron cotas casi de violencia. Un problema, este de la visceralidad, que ha terminado por definir, acompañar y también lastrar a Ryans a lo largo de toda su vida: Heartbreaker es la crónica desolada de una ruptura, pero también de un regreso con las orejas gachas a la ciudad natal y de la pérdida de expectativas después de que los tres muy notables trabajos de Whiskeytown no hubieran llevado a sus artífices a ninguna parte.
Con todo ese cóctel emocional en mente, Ryan escribió (o casi vomitó) un puñado de canciones que hurgaban en su propia herida hasta hacerla enrojecer. Heartbreaker es el álbum sincero, emotivo y desgarrador de quien, sumido en el fango, solo puede exorcizar sus demonios haciéndolos públicos. No cuenta con grandes trallazos eléctricos, más allá de ese autoreferencial To be young (is to be sad, is to be high) que abre la entrega a la manera de un Bob Dylan que, al fin, se ha aprendido unos pocos acordes más. Pero hasta en eso era pintoresco ese trabajo: esta pieza inaugural en realidad viene precedida por una insólita discusión en el estudio sobre… ¡Morrissey! Y había pocos momentos más con el pie en el acelerador, salvo Shakedown on 9th street (¿los Stones en un estudio de Nashville?): los amantes del Adams más chisporroteante habrían de esperar unos meses más al igualmente soberbio Gold (2001).
Pero el intimismo descarnado de Heartbreaker gana una enormidad con las escuchas y el tiempo. Con todo salvo con la biografía de su firmante, inmerso en denuncias y episodios que nos empujan a mirarlo ahora con una mezcla de recelo y aversión. Antes de ello, y centrándonos en la obra, quedaban momentos inmensos: el dúo con Emmylou Harris para un Oh my sweet Carolina que era puro Gram Parsons, los tiempos medios (My winding wheel, Come pick me up) que conectan con los Wilco más finos e irreprochables, incluso una vena intensa de canción de autor que conecta con Springsteen (In my time of need) o, para mayor sorpresa, Don McLean (Don’t ask for the water).
Es más: la afinación abierta de AMY parece apuntar hacia los territorios de Nick Drake, una conexión impensable entre los chicos de la americana. Pero Ryan Adams, con el ilustrísimo Ethan Johns como productor de última hora, era tan auténtico y torrencial como para lograr los parabienes entusiastas de ¡Elton John! Lástima, Ryan, de cabecita loca.