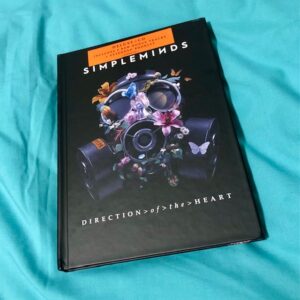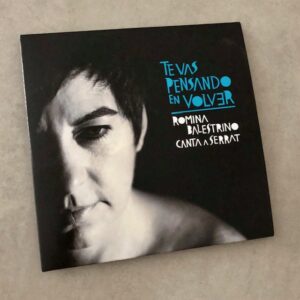En su lucha denodada contra el implacable yugo del tiempo, Willie Nelson es otro de esos artistas que han optado por pisar el acelerador hasta el fondo con el propósito manifiesto de apurar hasta la última brizna de aire que les entre en los pulmones. Es una tendencia comprensible, manifiesta y rabiosamente humana, pero a la vez admirable: lejos de entregarse al dulce reposo o, en los casos más desfavorables, al abierto desánimo, los artistas más grandes prefieren plantarle cara al otoño de sus días, desafiar a las últimas horas del calendario e impartir alguna que otra memorable lección de vivacidad. Y a este respecto, nuestro último gran mito de la música country viaja en el mismo carro que Neil Young o Van Morrison: mientras no caiga el telón, exprimiremos lo mejor de la materia gris y el mundo seguirá sabiendo de nosotros. Benditos sean.
Nelso alcanzará en abril la condición de nonagenario, puede presumir de longevidad entre los grandes pioneros vivos del siglo XX, y su casi infinita trayectoria discográfica, con sus buenos ochenta y tantos títulos a las espaldas, lo coloca también como el más prolífico. Desde Then I wrote, el primero de sus elepés, han transcurrido la friolera de 61 años, pero lo más admirable es que I don’t know a thing about love no deja entrever ahora el menor asomo de cansancio, fatiga ni mucho menos rutina. Más bien al contrario. Porque, a diferencia de sus antecesores inmediatos, The first rose of Spring (2020), That’s life (2021) y el sombrío A beautiful time (2022), que exhibían un aire de melancolía, recogimiento y sosiego propios de quien se sabe en el invierno de sus días, Willie ha preferido esta vez entregar un álbum de country canónico por los cuatro costados. Tan vaquero y campestre como su sombrero sempiterno, y tan irreprochable como si hubiésemos retrasado las manecillas del reloj biológico sus buenas tres o cuatro décadas.
Dicho de otra manera: por si alguien necesitaba una lección magistral en torno a los sonidos más paradigmáticos de la tradición yanqui, he aquí una más. I don’t know… es una entrega plácida, descomplicada, inconfundible para cualquiera que haya escuchado a Nelson alguna vez en su vida. Liviana y amena en el mejor de los sentidos. Porque a Willie se le nota extraordinariamente cómodo retornando a sus sonidos más quintaesenciales, pero a la sabiduría aporta el carburante adicional del entusiasmo para que esta entrega sea cualquier cosa menos rutinaria.
No podría ser de otra manera, a sabiendas de que nuestro mítico vaquero texano puede ser poco amigo de riesgos, pero en ningún caso propenso al descuido o la medianía. Este homenaje a su casi coetáneo Harlan Howard (había nacido apenas seis años antes que él, pero falleció hace ya más de dos décadas, en 2022) le permite reencontrarse con algunos clásicos muy queridos del género, y familiares en las ilustrísimas voces de Buck Owens (I’ve got a tiger by the tail), Waylon Jennings (The chokin’ kind) o Johnny Cash, en el caso de la sensacional Busted, sin duda lo mejor de esta entrega. Aunque la lectura vitamínica de Nelson remite más a la de Ray Charles, todo un mérito para un caballero que se adentraba en los estudios Sound Emporium de Nashville con sus 89 añazos a cuestas.
La percepción de comodidad y autoafirmación en esta radiante zona de confort la acentúa la producción nítida y canónica de Buddy Cannon, el más fiel escudero de Willie durante esta última década. Pero son nueve los músicos que arropan al jefe durante este soleado repaso al cancionero de Howard, así que no hay margen para que nadie ponga el piloto automático: ahí despuntan la steel guitar de Mike Johnson y, sobre todo, la armónica traviesa de Mickey Raphael para despabilar a toda la tripulación. De paso, Harlan Howard no es un autor extraordinariamente conocido entre los aficionados ocasionales al género, por lo que su reivindicación por parte del más grande sirve, con las mismas, como un fraternal acto de justicia.